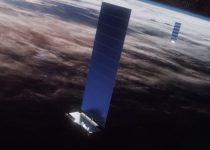Por Enrique Dans*
Me ha generado una gran reflexión leer la noticia sobre la pena impuesta a Alexander Nix, principal responsable del escándalo de Cambridge Analytica, impuesta por el Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) británico, que incluye una «inhabilitación durante siete años para actuar como director o participar directa o indirectamente, sin el permiso del tribunal, en la promoción, formación o gestión de una empresa del Reino Unido«, por aplicación de la Company Directors Disqualification Act de 1986.
Siete años sin poder actuar como directivo de compañías es una pena que podría tener cierto sentido, o incluso ser vista como escasa cuando las acusaciones que se formulan son las de «ofrecer servicios potencialmente poco éticos a posibles clientes, demostrando una falta de probidad comercial, y que incluían desde sobornos o trampas, hasta campañas para la desvinculación de votantes, obtención de información para desacreditar a opositores políticos, o difusión de información de forma anónima en campañas políticas». Sobre todo, si intentamos comparamos la pena con la brutal magnitud del daño generado, que afecta incluso a los libros de historia.
Pero en realidad, lo que me llama la atención es cómo es posible que el caso de Alexander Nix, que en realidad se origina en una desastrosa gestión de Facebook y por el que la compañía únicamente ha pedido disculpas como las pide siempre, sin alterar su forma de hacer las cosas en absoluto, no arrastre al verdadero responsable de lo que ocurrió, que no es ni más ni menos que Mark Zuckerberg. En realidad, el escándalo de apropiación de datos de usuarios de Facebook y su uso para múltiples maniobras de desinformación electoral y social de brutales proporciones proviene no tanto del ingenio de Nix, como de la desastrosa gestión y estimación del riesgo llevadas a cabo por una Facebook completamente inconsciente, brutalmente irresponsable e inequívocamente culpable. Si Nix recibe una inhabilitación para dirigir empresas de siete años, la realidad es que Zuckerberg, que ni siquiera está siendo sometido a juicio, debería recibirla de veinte, de treinta o a perpetuidad, por haber construido la que posiblemente sea una de las compañías con efectos más desastrosos sobre el mundo en que vivimos, con permiso de las petroleras, capaz de seguir posibilitando todavía la manipulación electoral, de provocar genocidios, matanzas o campañas de desinformación de todo tipo, o de convertirse en la mayor amenaza para las democracias de una buena cantidad de países.
Pero miremos más allá de Facebook: en la práctica, vivimos en un mundo en el que los estándares éticos de las compañías han caído muy por debajo de mínimos razonables, amenazando incluso el natural instinto de conservación de nuestra especie: da lo mismo de qué actividad hablemos, en las últimas décadas, prácticamente todo responsable corporativo o político, con escasas excepciones, parece considerar perfectamente aceptable mentir todo lo que haga falta si con ello justifica un mayor beneficio empresarial o una ganancia, en muchas ocasiones, obtenida a relativo corto plazo.
Un muy largo pero muy recomendable artículo de investigación en OneZero, «The risk makers«, aplica precisamente esta idea, la de la estimación del riesgo, al contexto de las empresas tecnológicas. Un entorno creado por las propias compañías en el que podría existir, si cabe, el atenuante de estar construyéndose prácticamente sobre la marcha como resultado de su propia actividad, pero en el que la irresponsabilidad de muchas de estas compañías está siendo completamente brutal y salvaje. Entornos como las redes sociales, hoy, se han convertido en los auténticos condicionantes que afectan a algo tan importante como la democracia, del mismo modo que otras actividades como la búsqueda, el comercio electrónico o la venta de dispositivos de electrónica de consumo también se han convertido en condicionantes de otras variables tan importantes como la vulneración de la privacidad de millones de personas o el fraude masivo.
¿Cómo hemos llegado a un mundo en el que cualquiera, sea un responsable de una empresa o un político, siente que puede mentir todo lo que quiera y justificar lo injustificable para obtener un beneficio a corto plazo, aunque ello comprometa ya no solo cuestiones fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, sino la auténtica supervivencia de la especie en el planeta? ¿Hasta qué punto hemos perdido como civilización nuestra brújula moral? Conceptos como la ética, la estimación del riesgo o las consecuencias de nuestros actos precisan, en el mundo actual, un replanteamiento de gigantescas dimensiones, y una asunción de responsabilidades que esté muy, pero muy por encima de lo que hoy suelen suponer – dado que tenemos la clarísima e inequívoca evidencia de que las penas actuales carecen completamente de valor disuasorio.
Mientras lo único que un directivo o un político tenga que afrontar por haber mentido, engañado o estimado desastrosamente mal los riesgos de sus actos sean una disculpa pública, una pequeña multa o unos años de inhabilitación, jamás conseguiremos que la brújula moral que se aplica a las actividades humanas cambie lo más mínimo. Modificar las penas es solo un primer paso: conseguir que la consideración social de esos actos se convierta en inaceptable mediante la educación es también fundamental, una responsabilidad en la que las escuelas de negocio tenemos mucho que decir. Pero sobre todo, hagámoslo por nosotros mismos: mientras esto no cambie, seguiremos asumiendo ni más ni menos que un desastre de proporciones planetarias… y nunca mejor dicho.
Puedes leer el artículo original aquí.
*Texto íntegro e imágenes, publicados gracias a licencias Creative Commons