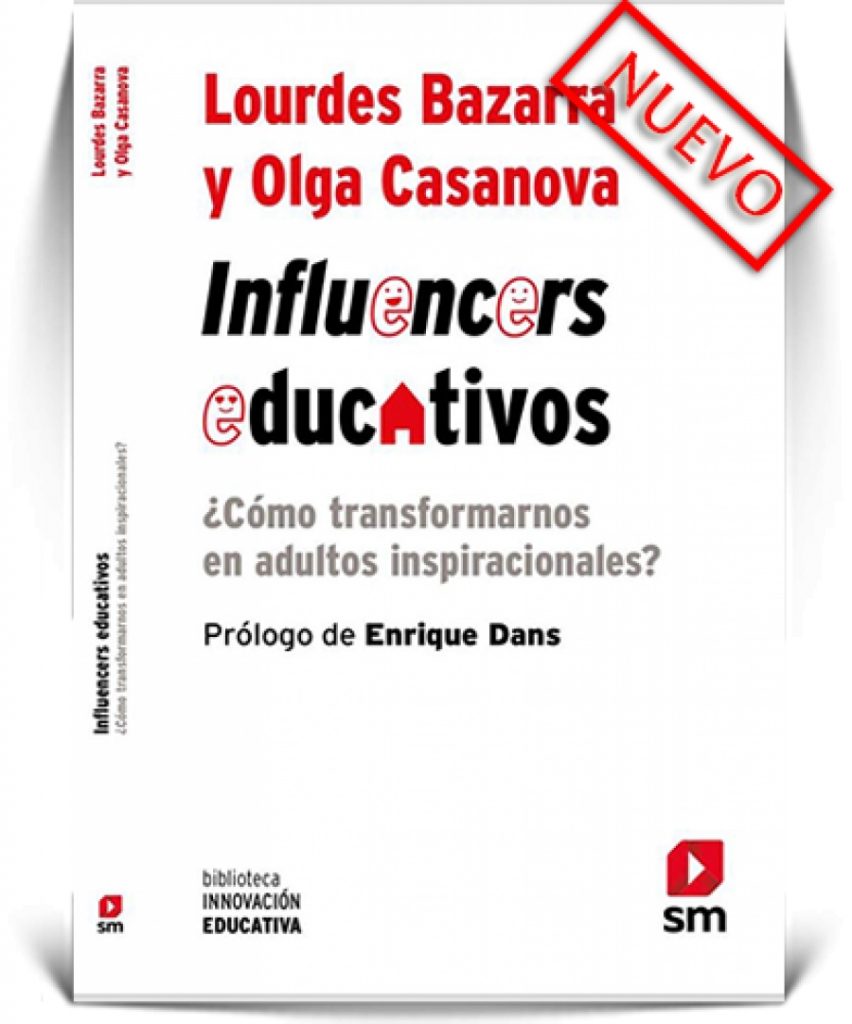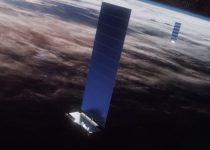Influencers educativos
Por Enrique Dans*
Lourdes Bazarra y Olga Casanova, autoras del recién publicado y muy recomendable libro «Influencers educativos«, editado por SM, me enviaron su libro en formato pre-publicación y me pidieron que les escribiese un prólogo para él.
Al leerlo, me encontré un libro que pone en contexto el fenómeno de la influencia dentro del entorno de la educación, que cuenta con no pocas personas con capacidad de ejercerla, y que además, se aproximaba al fenómeno de la influencia con una perspectiva bastante científica y objetiva, así que me pareció adecuado decirles que sí.
El libro de Lourdes y Olga me ha parecido una muy buena manera de entender la problemática de la educación, para mí uno de los elementos y líneas fundamentales de actuación cuando se pretende cambiar el mundo – si no me lo creyese, no llevaría casi treinta años dedicándome a ella – y además, pone en valor la experiencia y el saber hacer de una cincuentena de personas o instituciones a las que ellas atribuyen el papel de influencers educativos, entre las cuales tienen además el detalle de citarme. Dado que estaba en el libro como prologuista y, además, como objeto del estudio, opté por un prólogo autobiográfico en el que se pudiese entender qué diablos pintaba yo en esa posición.
A continuación, el texto completo del prólogo:
Dedicarme a la educación fue, en mi caso, prácticamente un accidente, una casualidad. De hecho, cuando terminé mi carrera de Biología y supe que una gran parte de mis compañeros se disponían a preparase para el entonces conocido como Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), mi pensamiento inmediato fue el de que a mí no me verían por allí. Aquello de dar clase me evocaba algo aburrido, escasamente motivador, y además, me sonaba a mal pagado. En mis planes, desde hacía ya algún tiempo, estaba el hacer un MBA, un plan que me llevó a solicitar mi primer crédito bancario en una época en la que los tipos de interés alcanzaban un fastuoso 12%, con la idea de convertirme en emprendedor y lanzarme al mundo de los cultivos marinos y la acuicultura.
Mientras cursaba ese MBA, un profesor de Dirección Estratégica que solo ocasionalmente daba clases de una de sus pasiones, la tecnología, se dio cuenta de que mi forma de ayudar a mis compañeros resultaba muy didáctica, y, terminado el curso, me ofreció incorporarme como profesor asociado. Mi respuesta, lógicamente considerando mis antecedentes, fue negativa. Aunque mis planes para hacerme emprendedor ya habían chocado con la realidad, y me había dado perfecta cuenta mientras confeccionaba mi plan de negocio de que nadie iba a extenderme un enorme cheque para montar una piscifactoría de rodaballos sin tener experiencia práctica alguna y por mi cara bonita, corría el año 1990, el mercado de trabajo aún sonreía, y yo estaba haciendo entrevistas a muy buen ritmo.
El profesor en cuestión, Jose Mario Álvarez de Novales, optó por insistir. Y no solo por insistir, sino por utilizar un argumento persuasivo: dado que me ofrecían contratarme como asociado y cobraría por sesión impartida, el resultado de multiplicar el precio por sesión por el número de sesiones que me ofrecían, en un contexto en el que costaba encontrar profesores que supiesen explicar tecnología y “no hablasen raro”, daba lugar a una cifra decididamente tentadora que superaba cualquiera de las otras ofertas que tenía sobre la mesa. Y así, a pesar de la entrada en modo pánico de mi madre cuando le dije que iba a trabajar como autónomo y no en plantilla, decidí probar aquello de ser profesor: fundamentalmente por dinero.
No sé ni sabré si el mundo perdió un buen criador de rodaballos, pero sí que encontró un profesor con una vocación que ni él mismo sabía que tenía. Dar clase en el contexto de una escuela de negocios, con alumnos muy bien seleccionados y enormemente motivados, me impresionó. Aún hoy sigo estando enormemente motivado, en cada clase y en cada curso que comienzo. Pero sobre todo, me di cuenta de que la educación, contrariamente a lo que había pensado originalmente, podía ser una forma muy interesante de cambiar el mundo. Había pasado de buscar un trabajo para ganar dinero, a encontrar, gracias a aquel profesor que se convirtió en mi mentor, una verdadera vocación que, además, me creía. Muchos años después, sigo encontrándome constantemente con ex-alumnos que – supongo que en parte porque son muy bien educados – me dicen que mis clases les influyeron en lo que hacen. Y un número más que razonable de ellos han hecho cosas que de verdad pienso que valen la pena, o incluso que contribuyen a cambiar el mundo para mejor.
Cuando uno se encuentra con que ha invertido veintinueve años de su vida en una industria determinada, como es mi caso con la educación, tiene que ser o porque es la persona más aburrida del mundo, o porque de verdad se cree lo que hace. No sé si soy el más aburrido del mundo y no me corresponde a mí juzgarlo, pero sí sé que de verdad me creo lo que hago. Para mí, la educación es un martillo, y todo problema que veo delante de mí es un clavo. Invariablemente, veo siempre la educación como la solución a la práctica totalidad de los problemas, así hablemos de desigualdad, de productividad, de la eficiencia o del cambio climático. Y trabajo para intentar que esas soluciones, además, se conviertan en algo tan obvio para todo aquel que me escuche o me lea, que no seguirlas se convierta en una estupidez.
También tiendo a renegar de la palabra “influencer”, que el abuso, más que el uso, ha convertido en demasiadas ocasiones en sinónimo de “mercenario”. Fue precisamente mi condición de profesor, de académico, la que me convenció después de aquel primer momento que lo que desde mi posición de investigador o divulgador pudiese hacer, tenía que deberse a mi convencimiento genuino, no a una mediatización económica. Cuando te crees eso de verdad, haces o dices cosas que, en ocasiones, convierten tu vida en sensiblemente más complicada, porque si tus análisis afirman que tal o cual empresa o tal o cual industria en su conjunto está haciendo algo mal, hay ocasiones en que esas críticas no se encajan del todo bien, y se convierten en acciones que van desde la crítica educada, en el mejor de los casos, hasta, en otros casos, alcanzar las amenazas, las presiones a mi decano o a mi presidente para que me ponga de patitas en la calle, o incluso los tribunales (que, afortunadamente, me dieron la razón). Soy un convencido de que el activo más importante de un académico es su credibilidad, y como tal, es muy fácil de deteriorar o de perder. Además, he tenido la suerte de trabajar para una institución que valora hasta tal punto la libertad de cátedra, que ha estado siempre dispuesta a defenderme ante presiones de todo tipo.
En todos esos sentidos, me considero un enorme privilegiado. ¿»Influencer«? No tengo ni idea de si lo soy. Intuyo, cuando hago cosas como publicar algo o dar una conferencia, que por la razón que sea he conseguido tener una caja de resonancia para mis ideas muy superior a la que seguramente merezco, y que eso, además, no se debe a haber nacido en una familia concreta, a dirigir una empresa específica o a militar en un club determinado, sino a cosas que tienen más que ver con lo que hago todos los días, sea en clase, en mi página o en otros foros: leer mucho, tratar de analizar lo que leo, e intentar promover una reflexión sobre ello que, además, me enriquece. Afortunadamente, al poco tiempo de empezar a hacer lo que hago me di cuenta de la existencia de numerosos ciclos de realimentación: si lograba investigar, publicar y aparecer de manera regular en foros de diversos tipos, combinar lo académico con los medios de comunicación, mis alumnos valoraban más lo que les decía, mi capacidad para promover esas reflexiones se incrementaba, y además, el resultado me permitía añadir puntos de vista diferentes que mejoraban mi análisis inicial. Trabajar en un entorno con una diversidad enorme, en donde cada aula parece literalmente una asamblea de Naciones Unidas, es algo que indudablemente ha contribuido a ello.
En el libro que tienes entre manos, Lourdes y Olga hacen precisamente eso: con un tono informal, directo y francamente cautivador, promueven una reflexión sobre la influencia aplicada al entorno de la educación, y analizan casos en los que esa influencia se ha convertido en algo que estiman positivo. Desde mi modesta posición, además de agradecerles que me honrasen pidiéndome este prólogo, puedo decir que sigo convencido de que, efectivamente, esa influencia – poca o mucha – que pueda tener me ha ayudado enormemente en mi trabajo, me ha permitido hacer cosas que dudo mucho que pudiese haber hecho de otro modo, y que espero aún me permita hacer muchas más, porque aún quedan muchas cosas por hacer.
Sigo completamente convencido de que la educación, aunque cueste ver su efecto a corto plazo, es una de las formas más claras y mejores de cambiar el mundo. Pero también soy un convencido de que tenemos muchísimo que cambiar en ella, para sacarla de un desfase histórico que provoca que, en muchos sentidos, sigamos dando clase y enseñando casi del mismo modo que cuando el contexto era muy, muy distinto. La reciente decisión francesa de prohibir los smartphones en las aulas me genera una enorme tristeza, porque la veo como un error de dimensiones históricas: si la enseñanza no se adapta al contexto en que vivimos, se convierte en un fracaso total. Y si, además, deja de hacerlo por la comodidad de un estamento burocratizado y esclerotizado que no quiere trabajar para entender cómo integrar ese nuevo contexto en nuestra forma de enseñar, es además un fracaso doble.
No sé si, como afirma el libro, soy o no un “influencer” educativo. Pero sí sé que queda mucho trabajo que hacer y mucho mundo por cambiar. Leer este libro puede ser una buena y, además, entretenida forma de ponerse a ello.
*Texto íntegro e imagen, publicados gracias a licencias Creative Commons